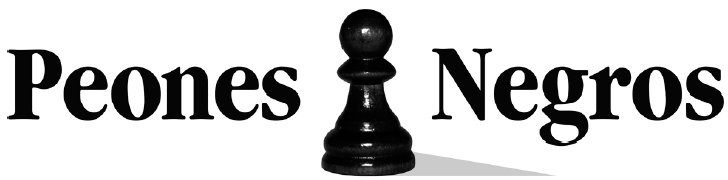En primer lugar quiero expresar mi felicitación y mi agradecimiento a la Universidad CEU San Pablo y a la Sergio Arboleda de Bogotá de la hermana Colombia, por fomentar la relación y la libre expresión de las víctimas del terrorismo. Mi familia ingresó en este club –como todas las otras, de forma involuntaria– el fatídico 11 de marzo de 2004; el más aciago jueves de la historia de España. Aquella mañana alguien decidió asesinar a muchas personas inocentes y herir a muchísimas más. Las causas aún no las conocemos. Eso sí, en España se celebraron elecciones legislativas tres días más tarde. Lo de Al Qaeda, lo de Irak y lo de las Azores que lo expliquen los que lo conocen a fondo. Yo ni sabía ni sé nada de todo eso. Lo que sí puedo jurarles es que de ser cierto tampoco lo veo razón para cargar de por vida con mi cruz.
En primer lugar quiero expresar mi felicitación y mi agradecimiento a la Universidad CEU San Pablo y a la Sergio Arboleda de Bogotá de la hermana Colombia, por fomentar la relación y la libre expresión de las víctimas del terrorismo. Mi familia ingresó en este club –como todas las otras, de forma involuntaria– el fatídico 11 de marzo de 2004; el más aciago jueves de la historia de España. Aquella mañana alguien decidió asesinar a muchas personas inocentes y herir a muchísimas más. Las causas aún no las conocemos. Eso sí, en España se celebraron elecciones legislativas tres días más tarde. Lo de Al Qaeda, lo de Irak y lo de las Azores que lo expliquen los que lo conocen a fondo. Yo ni sabía ni sé nada de todo eso. Lo que sí puedo jurarles es que de ser cierto tampoco lo veo razón para cargar de por vida con mi cruz.
Mi hijo Juan Pablo, 32 años cumplidos un mes antes, justo cuando retiraron la vigilancia a los aún presuntos asesinos, era una persona de paz, trabajadora, tolerante, deportista, amante de sus amistades, con sentido del humor, preocupado por los problemas del mundo, relacionado con Ingenieros sin Fronteras (ISF)… Sólo sentía repugnancia por los terroristas y sus apoyos. Lo que algunos calificarían de ironías del destino… Pero no. No me sirve la frase. No creo en el destino. En lo que creo es en la libertad humana para influir en él. El sentir contra los terroristas está muy generalizado, pero es necesario ser persona cabal para transmitir públicamente esos sentimientos y para llevar a cabo acciones contra sus agentes (el Lisboa-Dakar es una prueba). Después de que asesinaran a mi hijo, a los tres días, y como consecuencia del impacto emocional, murió mi hermano. Desde entonces mi otro hijo no puede trabajar en un puesto acorde con su formación como economista. Muy triste el balance para mi familia. Podría contar otras muchas consecuencias que el pudor me hace reservar. Nuestro sufrimiento no es el único ni el peor de los derivados de esta masacre terrorista.